Creado el
25/1/2002.
Prólogo por Manuel Vázquez Montalbán a
El salario del miedo
de Georges Arnaud, edición de Editorial Debate, Madrid, 1990
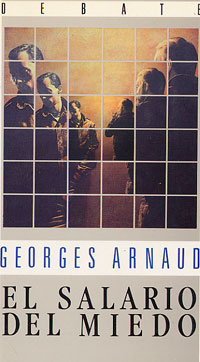 |
Salvo en casos de autores inseguros deseosos de acompañar a sus obras hasta los reclinatorios del lector, arropadas en una teoría de la literatura que impida revelaciones erróneas o justifique la opacidad del texto, los escritores fin de milenio no suelen teorizar sobre lo que escriben más allá de la banalidad de las entrevistas basura, donde una y otra vez deben responder a los tópicos y latiguillos solapados (de la solapa de sus propios libros) o extraídos del archivo del medio de comunicación, nutrido a su vez, de tópicos y latiguillos acumulados desde que el autor se convirtiera en carne de entrevista. Hubo un tiempo en que no fue así. Hubo un tiempo en que los escritores enviaban dentro de sus obras el mensaje del náufrago y hacían esfuerzos por comunicar lo fundamental de su mensaje, la tesis palo de pajar de su verbalidad. Así lo pidió buena parte de la literatura europea de entreguerras y muy especialmente la francesa, condicionada casi toda ella por la perspectiva del roman philosophique que tendría en la gran literatura existencialista de los años cuarenta y cincuenta su punto culminante y por lo tanto agónico.
Historiadores hechos a la medida de aquel gusto como Pierre Henri Simon o el inevitable Lanson, codifican el escritor deseable como un investigador de la conducta profunda del hombre en sí mismo en relación con la otredad. Y como un clérigo (denominación prestada por Benda y su Trahison des clercs) director de la conciencia social, comprometido con un sentido emancipador de la Historia. Un estudio ya clásico para comprender esta complicidad intervencionista es el de Henri Mari Alberes, La rebelión prometeica del escritor de hoy, glosa del escritor Prometeo que roba la literatura a sus dioses abstractos o sociales (la Belleza o la Burguesía) para dársela a los hombres. Desde la derecha (Drieu de la Rochelle, Montherlant, Brassillach) hasta la izquierda (Gide, Malraux, Sartre, Camus) había ejemplos suficientes para avalar tal designio teórico. El escritor se consideraba convocado para testimoniar el desorden del mundo heredado y plasmado en códigos personales, familiares y sociales que lo perpetuaban. Tras la muerte de Dios, desaparecida la posibilidad de una ordenación providencial del caos, el nihilismo se escindía entre los alienados en su degustación o los que trataban de sustituir a las divinidades proponiendo una desesperada reordenación. Los tiempos no permitieron una literatura comprometida de despacho y lámpara de opalina, sino que forzaron compromisos literarios y de carne y hueso, aunque, como era de prever, los compromisos de carne y hueso fueron convenientemente literaturizados. Un escritor condottiero como Malraux consiguió vivir como sus personajes épicos, participó en dos o tres guerras sublimes y terminó sus días remozando las fachadas de París, servidumbre impuesta desde su condición de ministro de Cultura de un gobierno impuesto por un militar y consensuado por un mayoritario espectro de burguesías francesas.
La necesidad del riesgo. Ese fue el impulso original de una literatura que reaccionaba contra el tedium vitae de una sociedad burguesa que ha tratado de convencer a los demás sectores sociales que la Historia se termina en el momento que más conviene a su hegemonía incontestable. Romper las convenciones, arriesgarse al vacío moral, solazarse en el "acto gratuito" o en el acto heroico, aunque la finalidad interesara menos que el gesto para conseguirla. Sería demasiado reductor pero no del todo injusto, ver en las actitudes de un Saint Exupery o un André Malraux, por ejemplo, la consecuencia de un "malheur" de señoritos y en su literatura un reportaje sobre cómo es la conducta más allá de la instalación moral consensuada, reportaje sin duda dirigido a los de su clase para que se asomaran a emociones fuertes. Pero el propio Malraux se profetizaría a sí mismo treinta años después, cuando en Le Conquerants (1928) pone en boca de Garine: «No me gustan los pobres, el pueblo, en suma aquellos por quienes voy a combatir... Los prefiero solamente porque ellos son los vencidos. Es evidente que por la burguesía de la que provengo, sólo experimento un desprecio odioso. Pero en lo que se refiere a los demás sé muy bien que llegarán a ser abyectos a partir del momento en que todos juntos hayamos triunfado. Tenemos en común nuestra lucha, eso está bien claro.» Cinco años después, a raíz de la publicación de La condition humaine, un maduro escritor, católico y sabio, anota en su diario: «... vivimos en una sociedad extraña; es vieja, se aburre, perdona a quien sabe distraerla, aunque sea causándole miedo... el talento la desarma. Y aquí tenemos a un muchacho que desde la adolescencia avanzó hacia ella con un puñal en la mano... Pero ¡qué importa! Tiene talento; tiene más talento que cualquier otro de su edad... En el año de gracia de 1933 un hermoso libro lo disculpa todo... Se podría descubrir en esta indulgencia el profundo instinto de una sociedad muy vieja que dice a su hijo sublevado contra ella: Por más que hagas, a pesar de los ultrajes que me has inferido, eres mío por tu inteligencia, por tu cultura, por tu estilo; eres mío por todos los dones de tu espíritu. Mi herencia se te adhiere a la piel.» El viejo Mauriac, sabía distinguir la necesidad del riesgo del riesgo de la necesidad. Henri Girard, más conocido literariamente como Georges Arnaud, debutó en la Historia y en la Literatura en peores tiempos para el diletantismo épico. Nacido en Montpellier en 1917, en el seno de una familia rica y culta, quedó huérfano de madre a los diez años cuando ya era un escolar díscolo y mimado, adjetivo que se autoaplicaba al mirar hacia atrás con melancolía. La necesitaba. Una noche, mientras dormía en el castillo familiar de Escoire (Perigord), alguien penetró en la mansión y asesinó a su padre, a su tía y a una vieja sirvienta. Las sospechas recayeron sobre el superviviente, fue encausado y pasó diecinueve meses en la cárcel bajo el más aplastante de los absurdos. Exculpado a todos los efectos, convivió con este trauma toda la vida, como el factor más determinante de su existencia, más que la lucha en la Resistencia Antinazi, más que su frustrada carrera profesional (aspiraba a ser miembro del Consejo de Estado) o que su descuidada carrera literaria. Girard se convierte en Arnaud y se va a América Latina a «rehacer su vida», según una fórmula convencional que en su caso se invierte. En América Latina todo le lleva a destruir más su vida, aunque en la caída en el pozo interior de la autoaniquilación la cultura le permitiría acumular un sustrato de vivencias literaturizables que con el tiempo harían posibles las novelas Le salaire de la peur, Le voyage du mauvais larron (o Lumiere de souffre), así como los relatos cortos reunidos en La Plus Grande Pente, publicados en 1961. El éxito de El salario del miedo le permite ocupar un sitio en el intelectualado francés de los años cincuenta, pero no se resigna al sitial mayestático de gran shaman de la cultura. Arnaud apuesta por las causas más perdidas, desacreditadas inicialmente incluso entre los escritores más "engagés", como la rebelión argelina, a la que dedicaría esfuerzo militante organizativo y panfletos excelentes contra las tropas coloniales francesas y sus prácticas de genocidio y tortura.
Tal vez por este empeño en ser consecuente más allá del gesto y también porque nunca escribiera una de esas obras "definitivas" tan necesarias para elaborar hit parades literarios de décadas, Arnaud es hoy un escritor que goza de letra pequeña en los manuales de literatura francesa, pero también de lectores devotos que ven en la relación entre su vida y su obra una coherencia imprescindible para las "tesis" contenidas en sus botellas de náufrago. Porque Arnaud es una prolongación de la literatura comprometida de los escritores biológicamente anteriores, bien dotado como ellos de pensamiento y lenguaje, aunque vacunado, a diferencia de ellos, de cualquier tentación de sacerdocio mayestático. El hombre humillado que ha perdido su apellido, su carrera, su estatus en 1945 y que comparte con otros humillados la supervivencia en países humillados, conserva el punto de vista del subsuelo y no pierde nunca el olor de maldito, inaceptable para los malditos de salón. Un dato esclarecedor. Cuando en 1958, Malraux acepta ser ministro de De Gaulle, a Georges Arnaud un policía le rompe un brazo durante la manifestación contra el golpe de estado "legal" degaullista.
«Que nadie busque en este libro esa exactitud geográfica que no es más que una añagaza: Guatemala, por ejemplo, no existe. Lo sé, he vivido allí.» Esta paradoja figura en la página introductora a El salario del miedo, novela que daría a Arnaud un gran éxito de mercado literario y nombradía pública tras convertirse en un film dirigido por Clouzot en 1953. En un rincón indeterminado de un país tropical determinante, una población extranjera residual, confusamente fugitiva de la Europa de la guerra mundial y su postguerra, vegeta miserablemente, a la espera de un golpe de suerte que le permita marcharse hacia puntos cardinales más propicios. Este deshecho humano extranjero se reúne con el deshecho humano local en el café El Corsario, donde gracias al alcohol y a la marihuana modifican la realidad mediante el ensueño surrealista. Sobre el tablero de las mesas imaginan huidas imposibles, desde una supuesta corrida de toros protagonizada por un Manolete que acaba de morir, hasta la singladura de una goleta que les aleje de aquella trampa. Lo único vertebrado en este ámbito de tiempos señalados por relojes blandos dalinianos es una explotación petrolífera norteamericana, bien protegida por los fusiles de sus guardias. El islote coherente en un océano de marginalidad de pronto padece una conmoción: un accidente que puede destruirlo. Se necesita una carga de nitroglicerina transportada por camiones, sobre carreteras erosionadas que propician la explosión y la atomización de los camiones y sus conductores. ¿Quién será tan loco y a la vez tan capaz de arriesgarse a conducir los camiones? Esos desesperados del café El Corsario, rumiantes cotidianos de este círculo vicioso dialéctico: «Nadie sube a un avión sin dinero. No hay dinero sin trabajo. No hay trabajo. Nadie sube a un avión sin dinero...» La necesidad del riesgo, como consecuencia de una angustia concreta, radicalmente opuesta a la angustia metafísica, tal como nos explicaba el profesor Joan Petit (uno de los más fundamentales inspiradores de la política editorial de Seix Barral) en su seminario sobre existencialismo francés. «Un hombre está aquejado de angustia metafísica. De pronto alguien llama a su puerta. Es el cobrador del alquiler. No tiene dinero para pagarle. ¿En qué se convierte su angustia metafísica?» En angustia concreta, contestó alguien y aquel año se llevó un sobresaliente. Los improvisados camioneros conducen por la promesa de un salario generoso que les permitirá salir del cul de sac. Los recipientes de nitroglicerina están a sus espaldas, en la caja del camión, a la espera de la más mínima vibración para estallar: «El miedo. Está ahí, sólido, presente y estúpido, no hay manera de escapar. Fuego en el culo, y no poder correr. Sólo que el miedo se puede rechazar; una carta de recomendación del Diablo, y se rechaza.» Gérard, el protagonista, conseguirá terminar su trabajo pasando incluso por encima del cadáver de su compañero de cabina, tocará con los dedos el salario liberador y recuperará una estatura perdida durante años de marginalidad. Emprende un regreso eufórico, demasiado eufórico, y se despeñará con su camión para recibir el definitivo salario de la muerte.
Evidentemente en El salario del miedo hay un discurso político sobre la explotación capitalista, incluso sobre el colonialismo económico, pero cuenta más "el mensaje" sobre la condición humana y una idea de destino plenamente existencialista. El autor la ha connotado en un breve prólogo, su contribución teórica para que la novela llegue acompañada de interpretación hasta el reclinatorio donde la aguarda el lector. «Los apaches anticuados se tatúan en la frente la palabra "fatalitas". Pero el fatum latino no tiene nada que ver con esa horrible y ciega mala suerte por la que gustan de explicar sus desengaños. El destino sabe lo que hace. De hecho, es muy meticuloso. Un tramp tropical, un día cualquiera, pierde una pierna en las fauces de un tiburón; o contrae la lepra; o, provisto de una escafandra, busca diamantes en un río de seis metros de profundidad mientras un dudoso compañero se encarga de que trabaje a salvo. Nadie empieza a ejercer esos oficios por casualidad. ¡Cuánta gente hay a la que no le pasan cosas así! El destino elige a los hombres en la cuna.» ... Y más adelante completa la reflexión para ultimarla y dar pleno sentido a la relación entre su literatura y la condición humana: «A ras de tierra, bajo el sol del trópico, llevan una vida trivial y viril de sombra chinesca. Han prescindido hasta la aridez de la imagen engañosa y pintoresca del falso prestigio. Así es la poética del riesgo asalariado.»
El salario del miedo es una obra maestra, como lo es El tercer hombre, de Graham Greene, y traigo a colación esta obra del escritor inglés porque como la de Arnaud plantea la cuestión de qué es mayor y menor en Literatura. El lector de una y otra novela adquiere la impresión postextual de la armonía entre todos los elementos significativos de la obra, convertidos en sistema lingüístico los recursos argumentales y los personajes, no en valores añadidos o prepotentes, sobrenadando sobre el océano de la verbalidad. El autor se otorga el poder de narrar desde fuera de los personajes, pero también de suponer su proceso interior, sin llegar a vampirizar la lógica interna de la novela ni el alma de sus protagonistas. Es decir, queda al alcance del receptor una lectura independiente de la conducción del autor. Maestría situacional, también en la descripción del proceso anímico y verosimilitud en el lenguaje necesario, tanto en la descripción exteriorizada como en los diálogos. Y especialmente interesante la solución del requisito de la trama-intriga como armazón arquitectónico de la construcción total novelesca, muy influida por la novela norteamericana de acción.
El salario del miedo se ha beneficiado del prestigio de su versión cinematográfica, realizada por un maestro del suspense espeso, y valga el adjetivo para diferenciar el suspense de Clouzot del de Alfred Hitchcock, evidentemente ligero, light si se prefiere. Pero a veces este tipo de prestigio conlleva una penitencia. Tras la contemplación de la película, una relectura de El salario del miedoEl salario del miedo desde la intención parecida de transmitir una historia de autodestrucción y marginalidad vivida en el trópico. Me refiero a Los orgullosos, de Yves Allegret, inicialmente basada en un guión de Sartre e interpretada por Gérard Philippe y Michéle Morgan. La belleza de la decadencia de Los orgullosos, no resiste la comparación con la poética del riesgo asalariado de El salario del miedo y el propio Sartre mostró su disgusto por las concesiones asumidas por el director para que Gérard Philippe y Michèle Morgan fueran más verosímiles que la película concebida como unidad armónica.
Heredero del nihilismo nietzschiano, de la fidelidad a la vida, de la entrega heroica al impulso ascensional, Arnaud-Girard comulga con la afirmación sartriana de que el hombre no es otra cosa que lo que el mismo se hace, aun asumiendo esos condicionamientos originales que a unos les hace nacer en Guatemala, en el caso de que exista, y a otros llegar a Guatemala, tratando de recuperar su derecho individual a la supervivencia y la autodeterminación. Probablemente los hermanos mayores existencialistas de Arnaud-Girard casi todo lo aprendieron en los libros o literaturizando experiencias históricas terribles, pero que estaban en condiciones de afrontar desde una dignidad controlada. No fue el caso de Georges Arnaud, expulsado del reino de la angustia metafísica y refugiado en el de la angustia concreta. El supo lo que significa asalariar el miedo, y experimentó el riesgo como una necesidad de supervivencia material, no como una hipótesis de entrega heroica al impulso ascensional para que el hombre no sólo se diferencie del mono, sino también del petit-bourgeois como prototipo antropológico del final de la Historia. En cuanto a su vida, la terminó en Barcelona, en 1987, ciudad que había escogido para vivir sus últimos años y ser enterrado. La consideraba la más sureña de las ciudades del norte, la más norteña de las ciudades del sur, algo así como un punto equidistante entre la sinceridad de los dos puntos cardinales fundamentales. Sus restos descansan en el cementerio de Cerdanyola, en una sepultura especialmente regalada por el ayuntamiento de la ciudad, en un gesto de administración culta, más que de cultura administrativa.